La Esquina Caliente: Los peligrosos rituales del Museo de las Mujeres I
De todos las residencias que conformaban la Esquina Caliente el Museo de Mujeres era la más ecléctica. Nadie sabe exactamente cuántas mujeres vivían allí, no se distinguían las que iban de visita, las que eran familiares, las viejas, las jóvenes, las niñas, las vírgenes, las casadas, las que se turnaban de bando, las que se disfrazaban, que podían ser dos o más, así como las que se cambiaban el color del cabello semanalmente que serían varias pero realmente una. Yo con largavistas veía algo así como un hormiguero de mujeres entrando y saliendo todo el tiempo cargando libros, comida, ropa sucia, limpia, novios, conocidos, desconocidos, familiares, padres que les dejaban la bendición y amigos que se las proveían.
A aquel lugar entraron, entre muchas otras cosas, desde los más lejanos pueblos, casi todos los muebles viejos de las abuelas del Museo de Mujeres. Hubo períodos en los que hasta competían con un par de adictos que manejaban la zona, los Cacos, a ver quién se llevaba del basurero cualquier silla o mesa primero. Así llegaron sillas, mesas, tablas, camas, plantas y quién sabe cuántas cosas más al museo. Así entraban difícilmente por el portón de la escalera y salían por el balcón, fácil, vertical y aparatosamente hacia la calle en menos de un par de meses. Al final nunca se supo si hubo más, menos o igual cantidad de muebles y de mujeres.
Eran temerarias iban normalmente de dos en dos y hubo días especiales en que para ir a hacer compra caminaban más de un kilómetro hasta un supermercado lejano, al que se llega cruzando la esquina, frente al almacén de cosas robadas y hogar de las ratas de 5 libras, pasando una casa tan vieja que los árboles que crecieron a su alrededor la asfixiaban mortalmente a ella y al matrimonio de viejitos que contenía. Bordeando otra ratonera que había sido concebida con los mismos principios de los amigos de lo ajeno y que servía de albergue de las ratas neófitas del barrio. Evitando un mercadillo pequeño donde con el presupuesto de una docena de manzanas podías comprar unos zapatos y la podredumbre venía incluída. Cruzando un pasillo que a la vez era una cafetería y que nadie se ponía de acuerdo ni adivinaba el acento ni la procedencia de los que lo atendían. Sufriendo, en el nacimiento de la avenida más antigua de la ciudad, el olor corrosivo de la acetona que prepara el lienzo de uñas que albergarán paisajes tropicales de colores inimaginados. Penetrando en un tupido paseo peatonal-comercial cruzado a ratos por motoras, patrullas tras motociclistas/atrevidos o minifaldas/infractoras de viceversas necesarias, de ladrones ruidosos, de ladrones callados, de prostitutas por empleo, por vocación, por curiosidad, de colegiales de uniforme en horas de clase y barrigas ochomesinas, de universitarias con libros y media docena de cajas de zapatos, de niños con rodillas peladas, helados derretidos y bocas embarradas de azúcar, moretones y sonrisas. Rozando la acera del planeta colesterol llamado plaza del mercado, ensordeciendo a los acordes bachateros del barrio dominicano y finalmente encarando una peligrosa avenida de aceras estrechas y sin paseo peatonal.
¿Y el camino de regreso? ya se lo han de imaginar.
A aquel lugar entraron, entre muchas otras cosas, desde los más lejanos pueblos, casi todos los muebles viejos de las abuelas del Museo de Mujeres. Hubo períodos en los que hasta competían con un par de adictos que manejaban la zona, los Cacos, a ver quién se llevaba del basurero cualquier silla o mesa primero. Así llegaron sillas, mesas, tablas, camas, plantas y quién sabe cuántas cosas más al museo. Así entraban difícilmente por el portón de la escalera y salían por el balcón, fácil, vertical y aparatosamente hacia la calle en menos de un par de meses. Al final nunca se supo si hubo más, menos o igual cantidad de muebles y de mujeres.
Eran temerarias iban normalmente de dos en dos y hubo días especiales en que para ir a hacer compra caminaban más de un kilómetro hasta un supermercado lejano, al que se llega cruzando la esquina, frente al almacén de cosas robadas y hogar de las ratas de 5 libras, pasando una casa tan vieja que los árboles que crecieron a su alrededor la asfixiaban mortalmente a ella y al matrimonio de viejitos que contenía. Bordeando otra ratonera que había sido concebida con los mismos principios de los amigos de lo ajeno y que servía de albergue de las ratas neófitas del barrio. Evitando un mercadillo pequeño donde con el presupuesto de una docena de manzanas podías comprar unos zapatos y la podredumbre venía incluída. Cruzando un pasillo que a la vez era una cafetería y que nadie se ponía de acuerdo ni adivinaba el acento ni la procedencia de los que lo atendían. Sufriendo, en el nacimiento de la avenida más antigua de la ciudad, el olor corrosivo de la acetona que prepara el lienzo de uñas que albergarán paisajes tropicales de colores inimaginados. Penetrando en un tupido paseo peatonal-comercial cruzado a ratos por motoras, patrullas tras motociclistas/atrevidos o minifaldas/infractoras de viceversas necesarias, de ladrones ruidosos, de ladrones callados, de prostitutas por empleo, por vocación, por curiosidad, de colegiales de uniforme en horas de clase y barrigas ochomesinas, de universitarias con libros y media docena de cajas de zapatos, de niños con rodillas peladas, helados derretidos y bocas embarradas de azúcar, moretones y sonrisas. Rozando la acera del planeta colesterol llamado plaza del mercado, ensordeciendo a los acordes bachateros del barrio dominicano y finalmente encarando una peligrosa avenida de aceras estrechas y sin paseo peatonal.
¿Y el camino de regreso? ya se lo han de imaginar.
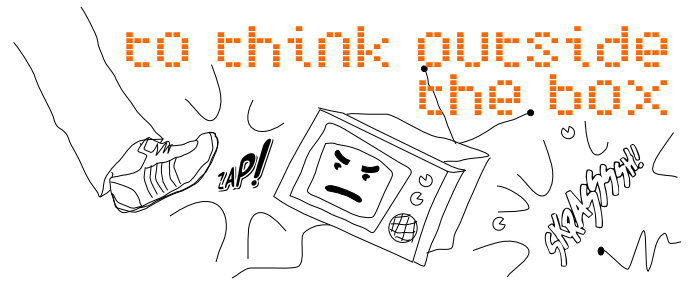





No hay comentarios.:
Publicar un comentario